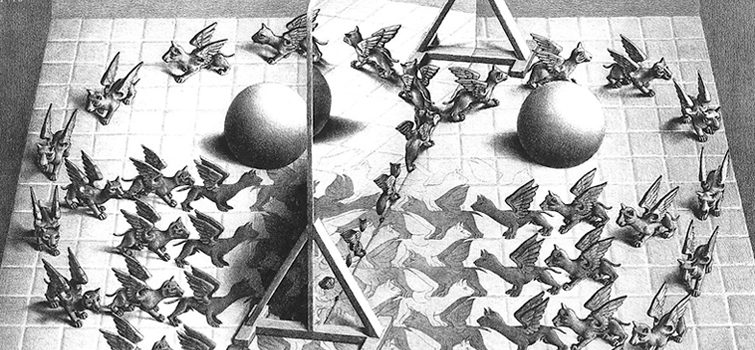La oscuridad de Dios
Por Claudia Carmona Sepúlveda
“El color es el tacto del ojo, la música de los sordos, una palabra en la oscuridad”. Así, Orhan Pamuk planta en boca de uno de sus personajes parte del ideario que justifica la técnica de los ilustradores turcos musulmanes de fines del siglo XVI y principios del XVII.
Es Me Llamo Rojo, una de las obras más leídas del Premio Nobel 2006. Ni historia de amor ni novela de intriga, sino amor e intriga como instrumentos narrativos del choque de dos perspectivas pictóricas antagónicas: la de Occidente, figurativa y antropocéntrica, y la otomana imperial, con Dios como objeto y punto de vista. El descubrimiento de la primera, en particular de la escuela veneciana, que ha elevado la línea del horizonte ampliando a dos tercios el escenario terrenal, que ha descubierto la perspectiva supeditando el tamaño de los objetos representados a su cercanía con el observador, y que ha centrado su atención en los rasgos faciales, en la unicidad del rostro retratado, significa para la ortodoxia musulmana una amenaza a la segunda. De acuerdo a su interpretación del Corán, no caben en el arte ni la representación de individuos, ni estilos personales, ni firmas que se arroguen autoría. Toda manifestación del yo es insolencia e idolatría.
El relato polifónico de Pamuk describe cómo cada personaje enfrenta el advenimiento de una nueva técnica. Temor y fas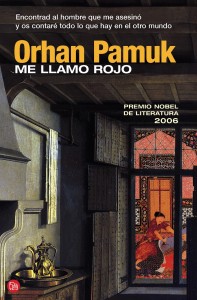 cinación son sensaciones que gobiernan en cabeza y corazón de los ilustradores; se debaten entre la fidelidad a los preceptos coránicos y la obediencia a su propia percepción, ésa que les tienta a reflejar lo que sus ojos, y no los de Dios, ven. Lo que subyace a esta dicotomía es, ni más ni menos, el concepto de belleza. La tradición del Estambul que nos convoca confiere la cualidad de bello a imágenes abstractas, expresadas en la suavidad de las formas, la simpleza con que las líneas resumen la esencia del objeto retratado, la predominancia en el encuadre de lo que se considera importante y, ante todo, la exacerbación del color. Si el objeto ilustrado es un caballo, será el caballo perfecto, colorido, el más brioso y grácil, la síntesis de sus mejores atributos, el caballo como lo concibe Dios. Para los “infieles francos”, por el contrario, la belleza radica en la recreación del mundo tal como nos aparece al mirar por una ventana, una captura realista de nuestra visión que no evadirá, por ejemplo, la asimetría de ese rostro equino o la opacidad de las crines, exactamente la definición que los artistas locales atribuyen a fealdad.
cinación son sensaciones que gobiernan en cabeza y corazón de los ilustradores; se debaten entre la fidelidad a los preceptos coránicos y la obediencia a su propia percepción, ésa que les tienta a reflejar lo que sus ojos, y no los de Dios, ven. Lo que subyace a esta dicotomía es, ni más ni menos, el concepto de belleza. La tradición del Estambul que nos convoca confiere la cualidad de bello a imágenes abstractas, expresadas en la suavidad de las formas, la simpleza con que las líneas resumen la esencia del objeto retratado, la predominancia en el encuadre de lo que se considera importante y, ante todo, la exacerbación del color. Si el objeto ilustrado es un caballo, será el caballo perfecto, colorido, el más brioso y grácil, la síntesis de sus mejores atributos, el caballo como lo concibe Dios. Para los “infieles francos”, por el contrario, la belleza radica en la recreación del mundo tal como nos aparece al mirar por una ventana, una captura realista de nuestra visión que no evadirá, por ejemplo, la asimetría de ese rostro equino o la opacidad de las crines, exactamente la definición que los artistas locales atribuyen a fealdad.
¿Qué es, pues, lo bello? ¿Son los sentidos o la fe los amos del veredicto? La respuesta, que para muchos habita en el Paraíso, la conocerán antes los ilustradores turcos de Pamuk, en la hora de las tinieblas, pues están condenados a la ceguera. Le temen, pero la esperan. Sólo a través de ella podrán acercarse al paisaje divino, porque “la ceguera es el silencio (…). Es lo más profundo de la pintura, es ver lo que aparece en la oscuridad de Dios”.