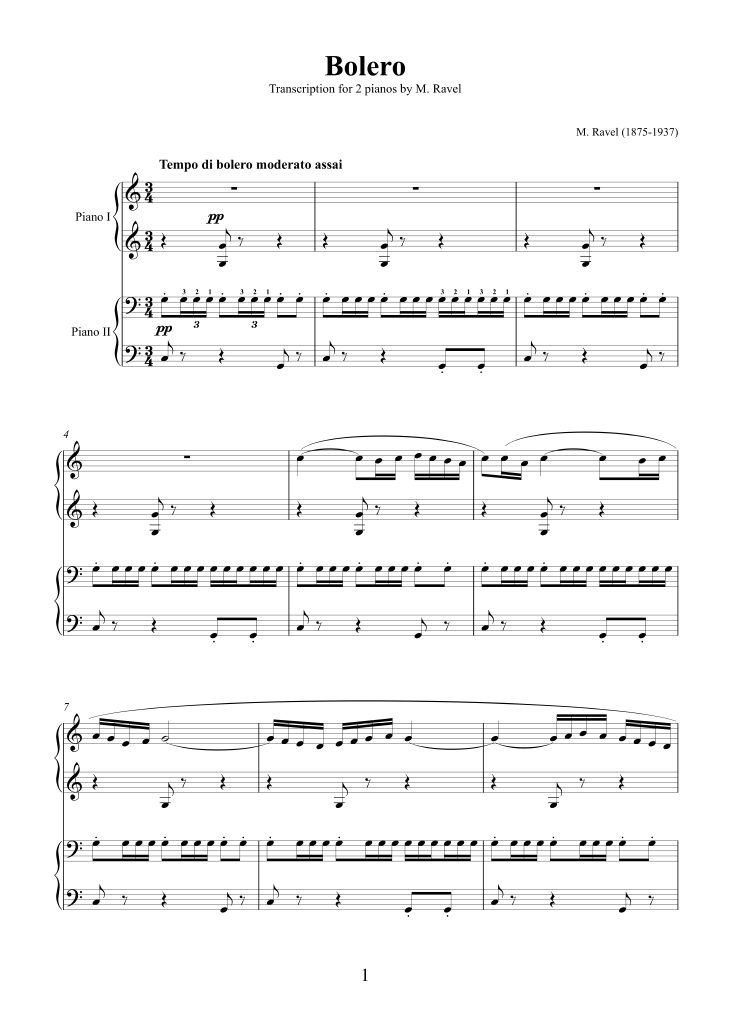El sentido de la memoria
Por Claudia Carmona Sepúlveda
Si Maurice Ravel compuso el célebre Bolero con sus habilidades cognitivas ya diezmadas por una enfermedad degenerativa, es una cuestión sobre la que no hay consenso. El ritmo y tempo majaderamente repetidos en un ostinato han estado en la base de las argumentaciones que así lo sostienen, en tanto la notable conjunción instrumental de que hace gala la obra es el testimonio esgrimido por quienes, desde la otra vereda, defienden su lucidez.
Atribuida por unos a un accidente sufrido en 1932, en el que se golpeó la cabeza sin consecuencias aparentes, y por otros a una condición congénita, la amusia que silenció al compositor galo constituye una ironía comparable con la ceguera de Borges, la sordera de Beethoven y la afasia de Baudelaire.
La neurociencia explica la percepción musical a partir de dos sistemas, uno melódico, por el que decodificamos tonos e intervalos, y uno temporal, por el que hacemos lo propio con el ritmo y la métrica. Pero, perdidos estos ‘cómo’ y ‘cuándo’, en casos de daño, el cerebro recurre al repertorio musical, verdadera biblioteca que almacena el léxico de obras asimiladas durante nuestra vida. Si bien su sistema sensorial estaba en óptimas condiciones, la amusia de Wernicke, con componente apráxico ideomotor, cerró a Ravel en sus últimos años las puertas de ese reservorio cerebral, impidiéndole reconocer, discriminar, leer, escribir y ejecutar la música que quedó relegada a su memoria, incluyendo la que esperaba fuera su gran obra. “Nunca terminaré mi Jeanne d’Arc, esta ópera está aquí, en mi cabeza, la oigo, pero no la escribiré jamás, se acabó, ya no puedo escribir mi música”.
La causa exacta de su muerte, diez días después de una craneotomía, así como la bitácora de este mal, constituyen aún dos grandes incertezas. Las certezas están, en cambio, en su biografía; una de ellas es que fue, desde todo punto de vista, un hombre de su tiempo: lector de Mallarmé, Poe y Baudelaire y admirador de la rebeldía de Emmanuel Chabrier y Erik Satie; otra es que se nutrió con avidez de formas creativas que no llegó a hacer del todo suyas y maduró en la ebullición de los movimientos artísticos que marcaron la Europa del nuevo siglo.
El cerebro del francés que otrora fuera capaz de detectar la menor desafinación, el más mínimo retraso y de concebir magníficas orquestaciones para piezas de su cuño o de terceros, fue perdiendo paulatinamente las destrezas para orquestar sus propias redes neuronales. Y, si de ironías hablamos, hay aun otra que adquiere ribetes de vaticinio, un vaticinio que lo aferraba a la memoria. Puesto a formular los principios de su particular estética, en 1928, en su Esquisse Autobiographique, hacía suyas las palabras de Mozart, comentando de éste: “Se limitó a decir que la música puede emprenderlo todo, atreverse a todo y a pintarlo todo, con tal encanto que al final permaneciese siempre la música”.